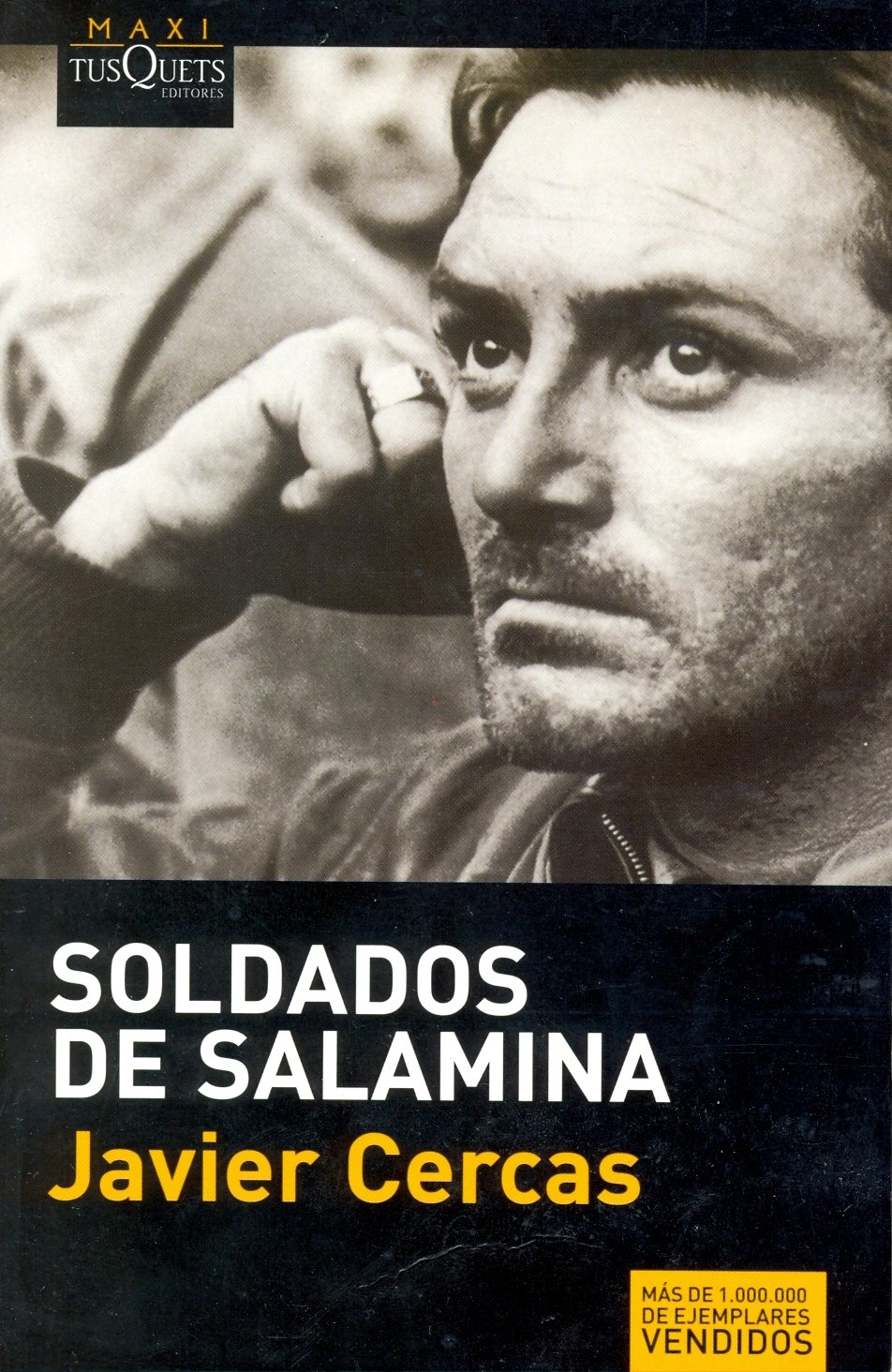Y, seguramente, el punto permanece vacío, al igual que esto puede volver a empezar sin parar, y el comienzo permanece siempre mudo e ignorado, pero, y esto es lo extraño, esto no me preocupa y sigo aferrando con una avidez increíble el instante, el mismo instante, a través del cual me parece percibir esta primera chispa: alguien está aquí, alguien que no habla, que no me mira, capaz sin embargo de una vida y de una alegría arrebatadora, a pesar de que esta alegría sea también el eco de un acontecimiento soberano que se repite a través de la infinita ligereza del tiempo donde no puede fijarse.
Comentar este texto (evitaré decir relato) tiene peligros anunciados a los que parece que hay que arriesgarse para intentar acercarse a Blanchot. No parece fácil: cómo explicar lo que discurre en el vacío, en el silencio, en los intersticios que dejan las palabras; cómo explicar con palabras lo que anuncia el vaciamiento de las propias palabras, lo que, más que escribir, dibuja un espacio hueco donde no pasa nada y donde, a la vez, transcurre todo, pero transcurre en un instante.
No puede decirse que haya una historia. La narración se erige desde la ausencia y desde lo que esa ausencia sugiere, ocupando (quizá efectuando) lo que se oculta. Tres personajes, sí: un hombre y dos mujeres. Un hombre que va a visitar a una mujer que conoció tiempo atrás y la encuentra viviendo con otra. Eso es lo más parecido a una trama que puede haber. Ni siquiera tenemos esto como consideración hacia el lector. Es un mero pretexto donde desarrollar lo que quiera que sea esto, el espectro de imágenes y sensaciones e intenciones y cosas ausentes que se nos presenta de forma avasalladora, como si no pudiéramos hacer nada más que asistir a un incómodo espectáculo. Como si ni siquiera pudiéramos irnos, evitarlo.
Si algo ocurre, es ahora; si ocurrió, ocurre en tanto que se presenta en este momento, en la medida en que confluyen esos acontecimientos en esta ausencia presente, en este espacio en blanco que es y no es. Proyecciones que vienen a jugar ahora su papel, impresiones presentes y casi diría futuras que vienen a condensarse en un mismo punto algo agobiante. De hecho, constantemente da la impresión de que algo está sucediendo, de que algo acecha, y puede que así sea. Es el pensamiento, el lenguaje que se abalanza sobre los personajes que viven en ese intervalo que de alguna forma parece eterno, que se despliega y logra un desconcierto considerable. Uno se siente perdido, no sabe lo que pasa. Y eso es: no hay acción como tal, nos movemos en la ausencia, en el silencio, y esa perdición es su propio hallazgo y su propio reducto de sosiego que apunta, con todo, a la verdad. Es un misterio que no llega a ser tal: el lector sabe que no hay nada por resolver, sabe o debe saber que no va a llegar una lúcida revelación que lo ponga todo en orden. No va a encontrar esa pieza que dé sentido al entuerto, porque ni hay pieza ni hay probablemente entuerto. Parece que aquí el sentido de la escritura es sumergirse en ella e ir descubriendo cosas que casi con seguridad no son las que pretendíamos descubrir, pero con las que tenemos que toparnos. Entonces uno descubre que el cuadro de Blanchot está lleno, pero completamente vacío. Que se llenan u ocupan todos los significados y sentidos y sin embargo estamos con las manos vacías. O no, no lo creo: la suya es una escritura maravillosa y abismal, y en el sufrimiento de adentrarse en ella con cierta convicción uno encuentra un remanso de realización, un espacio que va dando cuenta de sí mismo para intuir al final (en un final que no es tal cosa, pues no hay historia ni relato) que no hay nada de eso, que no hay un fin ni nada que no sea ese momento deseado que guarda todo lo posible.
De una lengua así, cuya abundancia es una especie de caída vertiginosa, aunque dominada, ¿cómo no ver que su sentido consiste en revelar lo que ya es una nada, siendo el instante únicamente su estallido, eso que en el mundo de la duración (y de las intenciones) no es más que el vacío sin el cual este estado interior sería menos intenso?
Georges Bataille