Si hay algún denominador más o menos común en las obras de Nothomb, ese podría ser el juego con las exageraciones, el histrionismo, la tendencia a vanagloriarse y el desdén, la escritura concisa e incisiva, las situaciones a un paso de resultar inverosímiles que se mantienen con cierta decencia en el terreno dibujado por la belga y que acaban funcionando. Con más o menos ironía, con más o menos extravagancia, pero acaban funcionando.
Antichrista es algo así como el retrato casi grotesco, no sé, algo límite, de una chica de dieciséis años que reúne algunos de los rasgos que la ensalzan hasta algo cercano a la divinidad o al ultraje y que Notohmb ha apuntado otras veces, casi como una constante ubicada en cada ocasión en su preciso lugar —espero.
La narradora esta vez no es ese personaje, sino otra chica de la misma edad, Blanche, que reúne también algunos de los rasgos que se pueden ver otras veces en Nothomb: debilidad física y social, inseguridad, soledad, algún complejo, apocamiento, necesidad de protección —y aquí tiene lugar el papel de (Anti)Christa.
La necesidad de Blanche de que Christa entre en su mundo da lugar a una dominación impudorosa. Hay algo de humillación consentida, de autoridad implícitamente aceptada, de exceso, de popularidad, de impostura. Quizá sea una relación adolescente caricaturizada por Nothomb como sólo ella sabe hacerlo, no sé. Hay también una reacción, un despertar extraño —no podía ser de otra forma tratándose de Nothomb—, no sé si diría orgulloso o diabólico.
Me temo que a Nothomb hay que leerla sabiendo dónde se entra, aceptando el marco que siempre esboza y entendiendo que las tensiones y el juego —telegráfico, a veces hostil, otras amable, casi siempre agudo— son así de breves y directos porque, de alguna manera, deben ser así. Porque así es el terreno —legítimo— que ella ha convenido. Y hasta le puede salir bien.
Antichrista es algo así como el retrato casi grotesco, no sé, algo límite, de una chica de dieciséis años que reúne algunos de los rasgos que la ensalzan hasta algo cercano a la divinidad o al ultraje y que Notohmb ha apuntado otras veces, casi como una constante ubicada en cada ocasión en su preciso lugar —espero.
La narradora esta vez no es ese personaje, sino otra chica de la misma edad, Blanche, que reúne también algunos de los rasgos que se pueden ver otras veces en Nothomb: debilidad física y social, inseguridad, soledad, algún complejo, apocamiento, necesidad de protección —y aquí tiene lugar el papel de (Anti)Christa.
La necesidad de Blanche de que Christa entre en su mundo da lugar a una dominación impudorosa. Hay algo de humillación consentida, de autoridad implícitamente aceptada, de exceso, de popularidad, de impostura. Quizá sea una relación adolescente caricaturizada por Nothomb como sólo ella sabe hacerlo, no sé. Hay también una reacción, un despertar extraño —no podía ser de otra forma tratándose de Nothomb—, no sé si diría orgulloso o diabólico.
Me temo que a Nothomb hay que leerla sabiendo dónde se entra, aceptando el marco que siempre esboza y entendiendo que las tensiones y el juego —telegráfico, a veces hostil, otras amable, casi siempre agudo— son así de breves y directos porque, de alguna manera, deben ser así. Porque así es el terreno —legítimo— que ella ha convenido. Y hasta le puede salir bien.

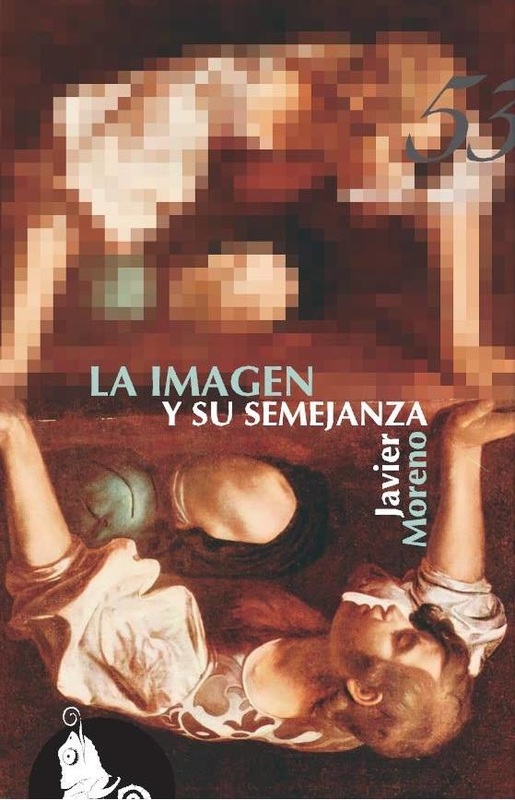





.jpg)