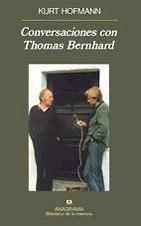Está claro que a Mayol le habían afectado mucho aquellas acusaciones de su hijo, le habían afectado más incluso que la actitud de su mujer invitándole a abandonar el domicilio conyugal. Y es que Julián, seguramente sin pretenderlo, había ido a hurgar en la herida que más le dolía a su padre. Julián había hecho diana en el punto débil —el trauma esencial, lo llaman algunos doctores— de la personalidad de Mayol: la interrupción definitiva, a causa de la guerra civil, de sus estudios; esa interrupción que le había hecho moverse por la vida sintiéndose a veces inferior a mucha gente de su generación que, habiendo podido regresar a la escuela tras la guerra, ostentaban títulos universitarios contra los que Mayol había tenido que combatir abriéndose paso en la vida con la única ayuda de su talento natural de comerciante.
Mayol, viejo y casi acabado, se ve obligado a irse, a largarse lejos de cualquier cosa que huela a hogar y a comodidad; de alguna forma, lo han desahuciado, lo han echado fuera —al abismo, a saber adónde— y le han impedido volver. El regreso es imposible, aunque, visto lo visto, tampoco él lo quiere. El viaje vertical es entonces un viaje sin retorno, lineal, una fuga donde parece imposible acceder a lo más serio y hasta solemne de la vida si no es a través del juego y de la ironía, voluntaria o sobrevenida; el viaje emprendido es un espacio ajeno —ahora un poco más propio, sin serlo del todo— donde Mayol aparece y se ve a sí mismo un tanto indefenso, como un viejo relativamente ingenioso e inculto que parece necesitar aquello que las circunstancias le negaron para ser alguien o para hacerse valer ante los otros y antes sí mismo.
Ahora, a estas alturas, Mayol tiene que buscar una identidad o que pasar por distintos estadios de lo que podría ser su identidad, en la que halla o donde se pueden ver distintas fuerzas, cambiantes y hasta contradictorias; tiene o cree que tiene —es una necesidad inminente— que encontrar algún lugar para sí mismo, si eso es posible.
El fatídico viaje discurre en un ambiente ligero, gracioso, inoportuno. Mayol deambula. No se hunde, aunque se esté hundiendo o aunque ya esté completamente hundido; no desfallece, aunque ya lo haya hecho hace tiempo y quizá lo único que haga ahora sea acercarse a un final en el que ya estaba inmerso, un final en el que ya vivía desde que su mujer le invitó a irse e incluso desde mucho antes. Como tantas veces en la vida —dice el narrador—, hay siempre oculto un segundo drama —mucho más serio que el primero—, agazapado detrás de la tragedia que es más obvia, más visible. Mayol ha llegado a una suerte de punto esencial donde tiene que resolver o claudicar, pero la capacidad o las herramientas para la resolución no están a su alcance; hace mucho tiempo que no lo están, mucho antes de que su mujer se decidiera a desprenderse de él, y el tiempo —el viaje— que le queda no puede ser sino una especie de sucesión de situaciones ridículas, grotescas, a veces ni siquiera condescendientes, unas situaciones —o unas despedidas vitales, unas últimas veces más o menos conscientes— que vienen a ilustrar el profundo fracaso de Mayol, obligado ahora a lidiar con unas fuerzas para las que no está hecho y a las que tiene que enfrentarse como una caricatura o abandonar para siempre. Puede que abandonar —dejarse llevar por la inercia del descenso— sea la salida que ha de tomar Mayol, sin que eso suponga un desastre o una completa pérdida.
Y Vila-Matas es un escritor audaz e inteligente y genial y puede que haya que leerlo para leer un poco mejor y para encontrarse o para encontrar algo.