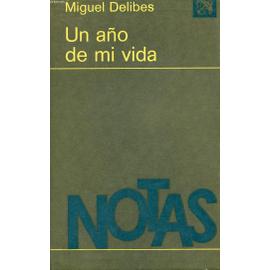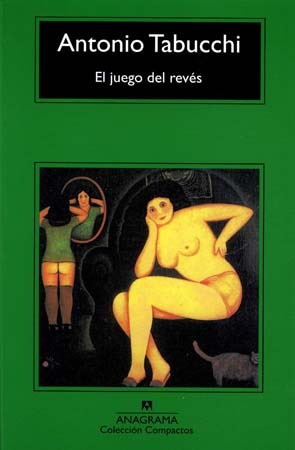No sé si el narrador y protagonista de esta historia es un idiota tal como hoy podemos entenderlo o un tipo algo extraviado que, inmerso en entuertos del siglo XX, se esfuerza por entender y encontrar un camino más o menos recto, una búsqueda de la felicidad algo extravagante, experimentando y analizando y sacando algunas conclusiones. Quizá (no lo tengo demasiado claro) viva en una casi permanente sorpresa (o dejándose sorprender) ante la cargada confusión del tiempo en que vive e interpreta. Porque el idiota (éste, digo) interpreta, y lo hace, claro, desde su posición propia (de idiota); así que la búsqueda irá más enfocada a un desbroce de eso que llaman felicidad que a una posible conquista de la misma. Narra los descubrimientos que hace durante su vida y en su contexto, que se le presentan a él más que hallarlos, de manera que parece que se le escapara la risa al verse escribir la historia, al verla así reflejada, así contada, aunque el lector tiene a veces que poner un poco de su parte para situar los codazos cómplices (y enérgicos). El idiota se sabe no-feliz y está bien así, supongo. Hace un recorrido por su vida que hay que leer como una sátira, pero como una que contiene certezas que además de una sonrisa burlona hacen al lector tomar cierta seriedad de fondo (pero luego se pasa, no importa). Félix de Azúa es terriblemente hábil, y merece la pena adentrarse en su obra, aunque haya que parar y respirar y ordenar ideas.
viernes, 30 de enero de 2015
miércoles, 28 de enero de 2015
«Un año de mi vida», de Miguel Delibes
Un año, un suspiro. Abruma pensar que en veinte suspiros un niño se hace hombre, en otros veinte madura y en veinte más envejece. La condición fatalmente efímera del hombre unida a su condición de ser pensante y sensible alimentan mi esperanza de que todo no puede concluir aquí.
Entre junio de 1970 y junio de 1971 Delibes va reflejando su día a día, una cotidianeidad objetiva, exenta de artificios o ficciones. No deja de ser un diario (por encargo): Un día de junio de 1970, después de almorzar en su casa, José Vergés me sugirió que iniciara la redacción de una espece de diario, con anotaciones sobre mis lecturas, mis impresiones ante un hecho político, mis venturas y desventuras cinegéticas, esto es, una especie de cajón de sastre donde todo tuviera lugar.
Tiene interés doble, supongo: interés por el propio Delibes —inevitables la caza y la pesca, la literatura, la familia, lo social— como escritor y figura de referencia e interés por lo que muestra, que, al margen de lo anterior, sirve para asomarse a otras cosas y a otros momentos. No es un diario personal (o no demasiado) y eso le aporta este segundo interés, que probablemente no se advertiría si tuviera un tono meramente intimista. Es el reflejo de una vida sencilla, un libro-vida que sirve para conocer y ubicar a Delibes sereno y sincero.
Advertí dos cosas que para mí eran fundamentales: que cabía realizar un diario sin incurrir en subjetivismos improcedentes y que esto era posible hacerlo rehuyendo la reiteración.
domingo, 25 de enero de 2015
«Autobiografía sin vida», de Félix de Azúa
Quizá contenga esta obra una maravillosa muestra de una historia sin historia, sin exceso, que logra —así despojada de paradas concretas y anecdóticas, liberada, de alguna forma, de ataduras biográficas particulares— un paso por las imágenes de un mundo común a muchos. Su mirada vuela y analiza, aunque sea más o menos de pasada, el entramado de historia, arte y literatura que configura al fin la representación del mundo y la vida de tantos individuos ubicados en un contexto necesariamente relacionado y hasta cierto punto común. Así, esta obra —relato-ensayo, ensayo-relato con algo de poética—, al desprenderse de una visión demasiado focalizada, toca la vida de todos los que anduvieron o andan inmersos en ese paisaje visual y lingüístico que va cambiando —sufriendo cambios, tensiones, diría— lenta pero incesantemente y que condiciona nuestro ver y entender el mundo, nuestro vivir el mundo. Es decir que, de alguna forma, entiendo, Azúa realiza una depuración de fondo para llegar a una especie de pureza (un acercamiento a la abstracción) y lanzar desde allí la mirada a una historia (la nuestra) llena de símbolos y significados que ha llegado a ver la defunción del Arte, suceso del que, más que advertir, sencillamente se informa (y se explica).
Al final, lo que queda es la estela, el rastro, pero no podemos obviar que en ese rastro se halla lo fundamental, lo más significativo (quizá lo único); no podemos pasar por alto que para llegar a conocer verdaderamente ese transcurso hay que posar la mirada en los lugares adecuados, y esta lúcida obra prescinde precisamente de lo que la haría desviarse de su objetivo, pasea de forma brillante por ese espacio que habitamos y se proyecta con inteligencia sobre el sustrato que más tiene que decir.
jueves, 22 de enero de 2015
«Stoner», de John Williams
William Stoner entró como estudiante en la Universidad de Misuri en el año 1910, a la edad de diecinueve años. Ocho años más tarde, en pleno auge de la Primera Guerra Mundial, recibió el título de Doctorado en Filosofía y aceptó una plaza de profesor en la misma universidad, donde enseñó hasta su muerte en 1956. Nunca ascendió más allá del grado de profesor asistente y unos pocos estudiantes le recordaban vagamente después de haber ido a sus clases. Cuando murió, sus colegas donaron en su memoria un manuscrito medieval a la biblioteca de la Universidad. Este manuscrito aún puede encontrarse en la Colección de Libros Raros, portando la siguiente inscripción: «Donado a la Biblioteca de la Universidad de Misuri, en memoria de William Stoner, Departamento de Inglés. Por sus colegas».
Creo que es una de las mejores cosas que he leído en mucho tiempo, no sabría exactamente decir por qué, es algo desconcertante. No contiene grandes acontecimientos ni grandes momentos de tensión, ni siquiera se apoya en una narración densa y sólida y a simple vista uno podría decir que la novela no deja de caer en lugares comunes, continuamente; todo eso será un error. Quizá no contenga ninguno de esos elementos de forma notoria, y sin embargo llega a un equilibrio asombroso, de manera que todo —y creo que no me arriesgo al hablar así—, todo en esta obra está bien contado, bien situado, todo en ella respira literatura y vida sin abusar de ellas, de hecho sin abusar de nada, si acaso de los fracasos de Stoner. Cuenta con una fuerza maravillosa el drama desapasionado (la nada) de William Stoner, hijo de campesinos de Misuri nacido en 1891 y enviado a estudiar a la reciente Facultad de Agricultura, que abandonará para acabar comprometiéndose con la Literatura y encontrar ahí un reducto de sosiego o algo parecido.
Stoner se mueve, estoico, entre resignaciones y aparentes fracasos, inmerso en una normalidad que no llega a asfixiar, que tiene que ser así, y se conforma y continúa. No hay nada en su vida que pueda ser diferente de la de cualquier otro, y ahí —y en la forma en que es contada, claro— reside, paradójicamente, la grandeza y lucidez de esta historia. Parece que todo lo que ocurre está plagado de mediocridad, de cierta sombra, de cierto abismo que se va superando con la propia marcha: su entrada en la universidad, la relación con algunos compañeros, su conciencia y esfuerzo férreos (no quiero decir románticos), su matrimonio, la relación con su hija, la forma de abordar las clases y de sondearse a sí mismo.
Puede ser una novela sencilla, pero más compleja de lo que pueda parecer, y desagradablemente humana; tanto más cuanto más se acerca a su final.
Y había querido ser profesor, y lo fue, aunque sabía, siempre lo supo, que durante la mayor parte de su vida había sido uno cualquiera. Había soñado con un tipo de integridad, un tipo de pureza cabal, había hallado compromiso y la desviación violenta de la trivialidad. Se le había concedido la sabiduría y al cabo de largos años había encontrado ignorancia. ¿Y qué más?, pensó. ¿Qué más?
¿Qué esperabas?, se preguntó.
lunes, 19 de enero de 2015
«La campana de cristal», de Sylvia Plath
La marea parecía arrastrar el fondo mismo del mar, donde blancos peces ciegos avanzaban por su propia luz a través del gran frío polar. Vi dientes de tiburones y esqueletos de ballenas esparcidos allá abajo, como lápidas sepulcrales.
Esperé como si el mar pudiera tomar la decisión por mí.
Una segunda ola se aplastó sobre mis pies, orlada de blanca espuma, y el frío aferró mis tobillos con un dolor mortal.
Mi carne retrocedió, acobardada, ante tal muerte.
Cogí mi bolso y regresé andando sobre las frías piedras hasta donde mis zapatos continuaban su vigilia en la luz violeta.
Es extraño. Es una historia intensa contada en un tono suave, aparentemente monocorde, sin llegar a romperse, manteniendo una tensión más o menos controlada en el paseo por la cuerda floja. Parece una sensación enorme contada en algo parecido al susurro por miedo a levantar la voz, pero que llega bien alto. Da la impresión de que uno asiste al relato del paso por el abismo, un trayecto con algo de agonía muda que se rebela cada poco y que sin embargo alcanza su mayor expresión con la reducción a ese tono inferior; es, de alguna manera, una narración que no necesita ser del todo explícita para transmitir lo que pretende; un relato que consigue así una sensación de mayor locura e impotencia.
Al margen de que la protagonista pudiera ser la propia Plath...no sé, una novela es una novela, la ficción tiene aquí su lugar. Y ésta es una experiencia, un descenso a los infiernos, el recorrido por las encrucijadas mentales de la protagonista. A veces es la imagen reflejada en un espejo roto, la imagen de una muchacha inteligente y atrevida metida a funambulista indecisa. La imagen de una mujer que parece a punto de quebrarse; que avanza, en tanto que mujer, hacia su propia conquista, tratando de sortear obstáculos propios y ajenos rozando el límite de la locura, viviendo con esa amenaza constante sin llegar a definir con precisión dónde está cada cosa, dónde la cordura y dónde el desvarío, quizá incluso llegue a plantear esa misma imposibilidad dadas ciertas circunstancias y teniendo cierto pasado y ciertas condiciones.
Es también, y creo que sobre todo, una voz: la voz de la narradora o la de la propia Sylvia, no importa mucho; es la voz femenina libre que cuenta y exige, que se levanta en armas con una habilidad y sutileza considerables, sin hacer mucho ruido pero llegando a donde quiere llegar y logrando que escribir así parezca fácil, que la sencillez parezca estar al alcance de la mano.
domingo, 18 de enero de 2015
«El teatro de la memoria», de Leonardo Sciascia
Con tanta nitidez lo recuerdo —cada vez más en la miopía de la memoria—, que a partir del caso del desmemoriado podría yo hoy fabricar lo que los tratadistas del arte de la memoria llaman «teatro», a saber, un sistema de lugares, de imágenes, de actos, de palabras, capaz de suscitar en la memoria otros lugares, otras imágenes, otros actos, otras palabras, en constante profusión y asociación. Esto es Proust, y una forma de «ocultismo» que no sospecharon los tratadistas del arte de la memoria.
Impostura. Vida y literatura. He aquí su conexión y su puesta en escena. Esta obra, erigida desde un caso real, podría ser a la vez novela y ensayo; en cualquier caso, una magnífica muestra del juego literario, de la tensión entre el querer creer y lo que de hecho es, en la identidad y el convencimiento de la misma, en la duda que engendran unas pruebas hasta cierto punto insuficientes.
Año 1926, Turín; un hombre es arrestado al robar en el cementerio. Padece amnesia (o eso dice), no se le logra identificar, y, al mostrar en comisaría síntomas de alienación mental, se le acaba internando en el manicomio de Collegno. Más tarde publican una fotografía suya y algunos rasgos para procurar identificarlo; entonces arranca el entuerto. Unos lo reclaman como el profesor Canella —él mismo asiente, le viene bien esa identidad—, desaparecido en la Primera Guerra Mundial, pero las pruebas judiciales confirman que el desmemoriado es Mario Bruneri, estafador en busca y captura.
Pues esto es lo curioso, lo paradójico del caso: que aun habiéndose demostrado por las huellas dactilares quién era el interno número 44.170, se diera curso a una investigación judicial basada en la «memoria del amnésico» y en los recuerdos que familiares, amigos y conocidos guardaban del profesor Canella y del tipógrafo Mario Bruneri. Y el manicomio de Collego se convirtió en un teatro de la memoria: no al estilo de messer Giulio Camillo, Giordano Bruno o Robert Fludd, sino, claro está, de Pirandello.
Sciascia expone con maestría los engranajes de todo un proceso de reconstrucción de un pasado real en aras de forjar una identidad, un rostro nuevo; pasa con sutileza por la recreación de unas ficciones que hagan valer un discurso —cualquier discurso—, y casi parece que se diera una relación de ida y vuelta entre la ficción y la realidad, dejando la marca identitaria —ya sea con fundamento o por la inercia de los sucesos— en el mismo lugar que la impostura más convincente; como si querer ver algo como real lo convirtiera en tal cosa, como si hubiera un pequeño paso entre el engaño y el cambio real de paisaje.
Sciascia parece ir rodeando la historia hasta mostrar esos resquicios paradójicos y el carácter a veces esquivo del recuerdo y la memoria, también el curioso empeño de los implicados (y de los no implicados) por re-conocer algo, y a la vez que cuenta el caso apoyándose en testimonios y documentos, llega con precisión a su objetivo, no tan anecdótico, que apunta a algo más allá.
sábado, 17 de enero de 2015
«El horizonte», de Patrick Modiano
Parece que lo de Modiano, además de búsqueda de algo, es la asunción de una pérdida y la constatación de un mundo incierto, de un espacio que aporta pistas poco fiables y que tiende a desvanecerse. Con todo, es en ese espacio ,y sólo en ése, donde uno se puede mover.
Modiano juega con dos personajes envueltos en una huida. Parece un elemento azaroso, pero en la huida y en el encuentro como elementos fundacionales parece encontrar la historia sus condiciones de ser. A partir de ahí, Bosmans y Le Coz —más el primero, supongo— estarán participando de un ambiente poco definido, de persecuciones fantasmales, de recuerdos que no logran presentarse con nitidez, de las líneas de fuga, de un París algo ingrávido.
Volver, ese parece el objetivo. Reconstruir un mapa personal que quedó perdido, reunir y conectar fragmentos que permitan visualizar algo —inacabado e inacabable—. Sentir el punto originario, el espacio y el tiempo de donde surgió todo. Pero ya no se puede recuperar. Y quizá no es que simplemente no se pueda recuperar, sino que la duda avanza un poco más y tampoco queda demasiado claro qué se busca ni por qué. Parece que al final la historia pudiera expresarse en una sensación, igual en una serie de imágenes.
Lo inasible: ese —entre otros— es el elemento que sostiene la historia. Cuando Bosmans quiere atrapar (atraparse), el objetivo se esfuma sin remedio; su pasado, o lo que supone que es su pasado y lo que quiere recrear, se disipa. La corriente que va y viene fluye en un terreno poco claro, pero no se ahoga; acaba casi en un movimiento esperanzador.
miércoles, 14 de enero de 2015
«Una historia sencilla», de Leonardo Sciascia
Según dijo, se había enterado de lo sucedido por la radio y los periódicos. Leyó sin comentarios el esquelético informe del sargento y salió a hablar con el comisario.
Al volver, parecía enfadado con el sargento. «No hagamos novelas», le advirtió. Pero la novela estaba ya en el aire. Dos horas después, se sentaba en el despacho para alimentarla el profesor Carmelo Franzò, viejo amigo de la víctima.
Quería evitar o retrasar hasta el final el juicio valorativo de la obra, pero no puedo: es muy buena, hay que releerla en algún momento. Tan buena y consciente que tiene claro su objetivo y lo alcanza sin derrochar palabras ni espacio, parece incuso que sin esfuerzo, con cierta capacidad resolutiva. Es una historia sencilla que se dispara, diría, en más direcciones que posibilidades se presentan; la historia es un microcosmos abierto, expuesto, que parece invitar a ver en esa trama o pretexto cómo la justicia —la resolución de un hecho, de un entramado, por claro que parezca— funciona con unos resquicios casi inevitables por donde se filtran opciones que podrían cambiar el sentido del todo, que hacen que la evidencia se reduzca a alguna otra cosa diferente.
Un suicidio que no parece ni se quiere ver como tal, personajes accidentales y necesarios, excusas reales y coartadas hechas realidad, argumentos re-formulados para convertir una historia sencilla en otra distinta, para llevarla a otro terreno, para dibujar así —a un nivel más amplio, panorámico— la complejidad efectiva, real, de una construcción sencilla, y para señalar también la infiltración de ese tono novelesco que parece ser parte natural de la composición no ficticia, si es que eso existe.
La investigación no es sólo investigación, es también el elemento azaroso en la lógica, la influencias externas e internas, las intenciones, las dificultades de ver cuando haría falta leer la escena, la corrupción del hombre y del juicio. Las cosas que se escapan, que tienden a ser más o tener más peso que las que quedan atadas. Y Sicilia. Ay, sicilianos.
Un relato que muestra con precisión y a conciencia las posibilidades nunca cerradas a tener en cuenta. Una novela policiaca, no podía ser de otra forma.
jueves, 8 de enero de 2015
«Esquizorrealismo», de Alfonso García-Villalba
Esquizo...realismo. Es real. Supongo que eso es lo que ofrece más contundencia e inquietud al conjunto, el hecho de que los caminos que recorren estos relatos se disipen en un ámbito casi fantástico u obsesivo pero mantengan un pie a este lado de la frontera, de manera que, digamos, el desdoble se produce a partir de aquí —el mundo real—, se proyecta desde este espacio que ofrece bastantes menos dudas hacia ese otro en el que las cosas se confunden y cambian, se alteran. Nos topamos con un paisaje mental desquiciado, en según qué puntos claustrofóbico, enajenado, impuesto; un lugar, tanto mental como físico, donde unas desviaciones llevan a otras y éstas a otras que a su vez desembocan no se sabe dónde. A menudo donde no se esperaba.
Los personajes se mueven en una especie de delirio que a veces les hace pensar incluso si el mundo extraño no será el que se ha desvirtuado, el que ha quedado atrás. Este espacio lleno de recodos va adquiriendo en ocasiones una normalidad que hace sentir que ese atisbo de vida perdida no es tal cosa. Hay a veces una opresión, una imposibilidad de salir de ahí, una inercia que les hace moverse de forma casi automática, una distorsión que sugiere la pregunta por el lugar del límite de la realidad, la frontera —si la hay— que pone distancia entre ella y entre un espacio ficticio, literalmente ficticio, donde tienen cabida cosas más literarias que reales.
No son relatos ubicados azarosamente o sin mucho sentido, sino que mantienen cierta coherencia y unión entre ellos: elementos de algunos relatos se reflejan en otros, los puntos de ese cosmos urbano que se va dibujando encuentran conexión conforme uno avanza y el libro adquiere (extrañamente) cierto sentido.
El desierto está entre la ciudad y la playa.
Enciendo el motor y cuando salgo de la ciudad el paisaje se sucede como si formara parte de algún decorado de una superproducción. Es lo que tiene el paisaje que, a veces, se confunde con la ficción. Sí, es un elemento más que compone la desencajada novela de la que yo también soy parte. Esa novela es como un cubo de donde es imposible escapar. Un cubo o, más bien, un cuadrado puede ser contenido en un círculo (es lo que se suele decir). Así que una esfera es como un círculo con volumen. Pensar que una novela es como un cubo de donde no puedes escapar se parece mucho al juego de las hipótesis (pero, en cambio, es real).
lunes, 5 de enero de 2015
«El juego del revés», de Antonio Tabucchi
Leer a Tabucchi suele ser una apuesta segura, dentro de lo que cabe. El italiano tiene siempre recursos y escribe como si fuera fácil. Si no hay historia, la hace, y si tiene que ahondar en la que hay, también lo puede hacer. La escritura es muy ligera y atractiva —Tabucchi siempre lo es—, los relatos van avanzando hasta llegar a un punto donde giran y las cosas cambian, pasan a ser lo que son, supongo. La perspectiva cambia; el relato no. Es el juego del cambio, de la confusión, de las dos caras de un mismo suceso, de estados distintos, incluso diría que de conciencias; casi un juego de espejos, pero mucho más ligero y desconcertante. Parece que tuviera algún tono borgiano, pero desde luego no es lo mismo. Ver y escuchar y sentir como ven y escuchan a uno, ya casi espectador. Llegar, mediante un camino indirecto, a descubrir —o a que se nos presente por sorpresa— la otra cara de lo mismo, y de alguna forma comprender que para captar lo primero se debe contar también con lo segundo, a pesar de la desorientación.
Con todo, estos relatos me han parecido menos vivos que otros escritos suyos, quizá demasiado proyectados y sintetizados en un punto concreto. Sea como sea, su voz es inconfundible, aun cuando se disloca y adopta diversas visiones para jugar con lo literario, y vuela con gracia por encima de tantos otros. Ya dije que suele ser una apuesta segura.
sábado, 3 de enero de 2015
«Vértigo», de W. G. Sebald
La diferencia entre las imágenes de la batalla que tenía en su cabeza y la imagen que, como prueba de que la batalla había acontecido en realidad, veía en estos momentos desplegada ante sí, le producía una sensación de ira semejante al vértigo que nunca había experimentado. Posiblemente por este motivo la columna conmemorativa que se había erigido en el campo de batalla le causó, escribe, una impresión de mezquindad extrema. En su ruindad no se correspondía ni con su idea de lo turbulento en la lucha de Marengo ni con el enorme campo de cadáveres en el que ahora se encontraba, solo consigo mismo, como un moribundo.
Me alegro de haberlo leído, porque ésta es probablemente una de esas lecturas a las que uno acaba volviendo buscando algo: restos de una imagen, alguna oración, una ilusión, una memoria alterada y agitada. Historia. Porque, de alguna manera, lo que une y da solidez a todo el libro —lo que le da identidad— es eso: una agitación, un viaje interior, un conjunto de recuerdos que carecen de algo y buscan otro algo, experiencias, sueños, un juego donde el tiempo tiende a confundirse, donde el espacio casi se suprime; un espacio literario continuo y fragmentado, un panorama que se va forjando con ese afán de captarlo todo, con la multitud de componentes de la realidad entre los que el personaje encuentra relaciones a veces cuestionables, a veces certeras, a veces totalmente inventadas, pero que tienen desde luego su sitio en ese continuum, en ese hogar literario. Un pasado que se trae al presente y que se trata de recomponer, de cuestionar, de difuminar sus límites y, no perdiendo del todo el sentido de lo que se hace, dar una forma con la que hay que hacer una ligera —sólo ligera— abstracción y captar ideas y situaciones.
De ahí la investigación, esa búsqueda que se hace dentro del propio espacio que se ha de encontrar y que se presenta como incompleto, quizá mal compuesto. Un espacio vital y literario que es también una mezcla poco clasificable, una mezcla donde casi diría que todo cabe si atiende a esa memoria que se mueve en círculos, que va dibujando —pensando de forma ágil y nerviosa— un horizonte pasado y presente, y que capta el instante con palabras e imágenes, fotografías en el texto que hacen palpable la fuga y la memoria, ese arte de tiempos y objetos que contribuye a pasar por, a visitar, a visualizar, a peregrinar por el mundo que se hace.
Una vez me preguntó si era periodista o escritor. Cuando le dije que ni lo uno ni lo otro era completamente cierto, quiso saber qué es lo que estaba apuntando en esos momentos, a lo que le repliqué, conforme a la realidad, que tampoco yo lo tenía muy claro, pero que cada vez más tenía la sensación de que se trataba de una novela policiaca.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)