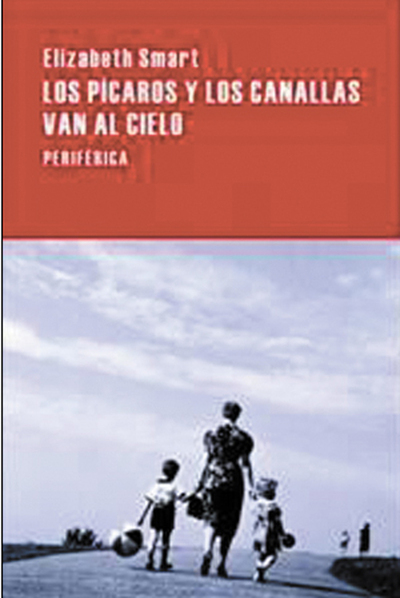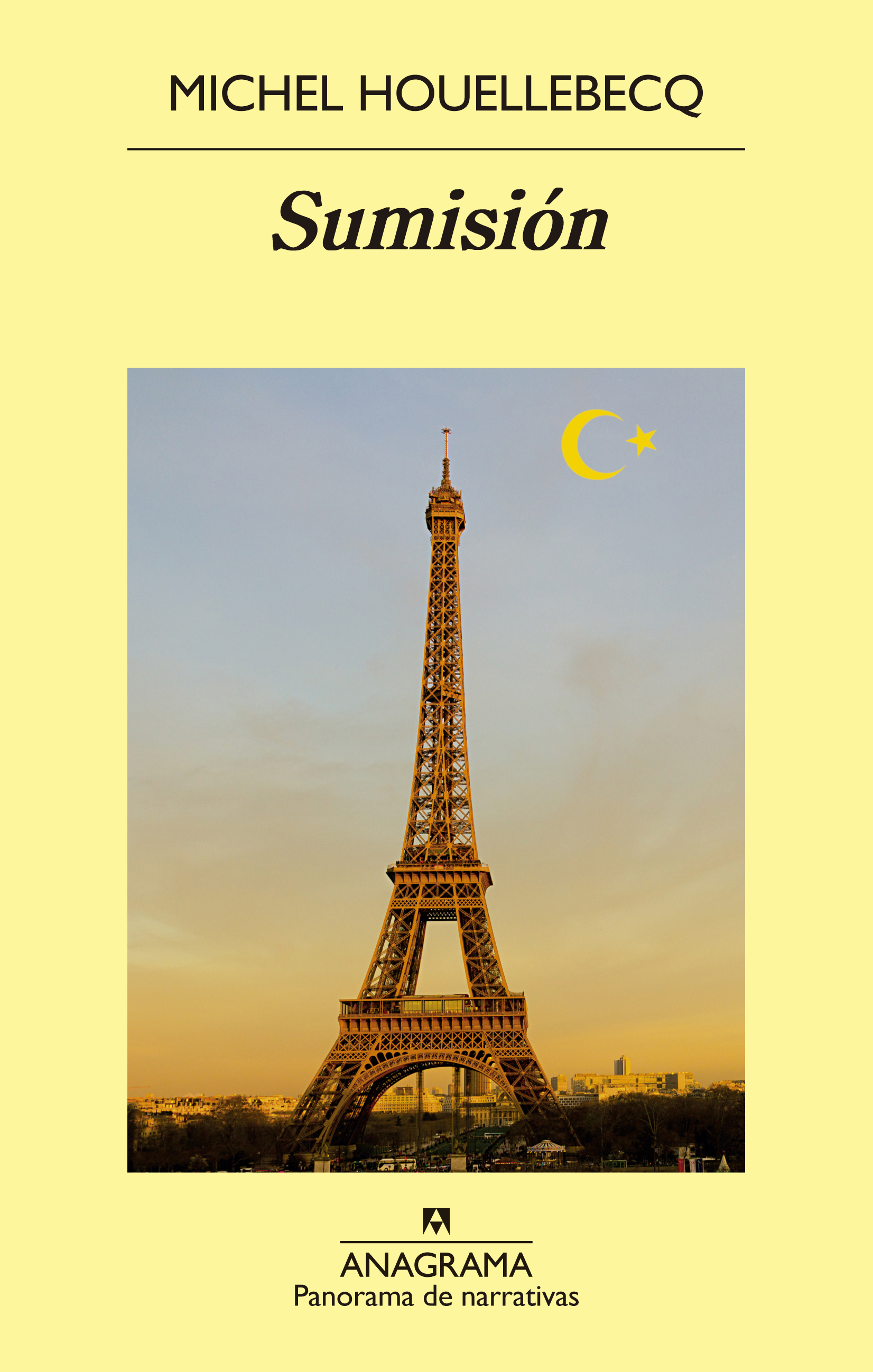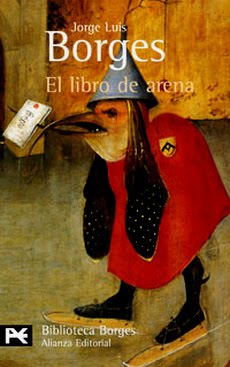Si hay alguna manera de escribir cuentos de manera que uno, lector, quede casi desbordado, con la sensación de estar ante narraciones de una habilidad y de una imaginación inusuales, esa debe de ser la de Cortázar. Y es además una sensación agradecida porque quien lee se ve obligado a participar del cuento, a colaborar con él, a llenar huecos y a reordenar la información, a comprender perspectivas y juegos del lenguaje y a ir —en ocasiones y en la medida de lo posible— un paso por delante. El lector es actor, y parece que Cortázar, como en Instrucciones para John Howell, le conmina a ser parte activa del asunto o a dejarse demasiadas cosas por el camino.
Estos cuentos —a algunos casi los llamaría relatos— se asientan en un estadio cotidiano, casi trivial, y se erigen como construcciones lúcidas, muchas de corte fantástico, y no se van sin dejar algo de desazón o de soledad o de cambio de situación irreparable, de elección que bloquea el resto de posibles caminos; de tiempos modernos y de reacciones tan humanas —a veces tan innominadas— que tienden a truncarse de manera poco previsible, pero del todo ajustada a la situación expuesta. Son cuentos con tramas conectadas, a veces condicionadas por esas mismas conexiones; espacios físicos y tiempos fugaces, efímeros, personajes comunes para cuentos poco comunes, historias inventadas que podrían ser reales, que se saben dentro de una ficción cercana a la realidad, aunque no puedan tocarla del todo. En todos hay una mezcla de arbitrariedad y de razón, de juego de azar que lleva a pensar si Cortázar lo tiene todo controlado o está confiando en su audacia, y parece al final que se sitúa en la frontera entre ambas cosas para lograr los objetivos que, si acaso de forma intuitiva, ya tenía desde el comienzo. Y lo hace con una fuerza y una creatividad plenas, como si no hubiera —al menos para él no parece haberlos— límites literarios, como si cualquier obstáculo pudiera saltarse con un giro experto de aire inocente. Si había alguna especie de límites narrativos, Cortázar viene a abrirlos todos y a mostrar sus debilidades, aun sin poner mucho empeño. Parece escribir con jocosa serenidad y decir bien, siempre hay salida, en última instancia optaremos por un camino tan ficticio, tan alejado del mundo, que suene real, que tenga una buena imagen real. Uno lee y no sabe a veces si está ante cuentos o ante mecanismos perfectamente armados, ante piezas que derrochan inteligencia y sentido estético y literario, que obedecen a una voluntad creadora sutil y llena de ingenio. Finalmente uno no sabe si lo ha entendido todo, y a la vez supone que Cortázar sonreiría siendo esto así, y que es precisamente esa difusa frontera entre la realidad y la ficción o entre el comprenderlo todo y el dejar cabos sueltos lo que ofrece valía a esta reunión de lo que quiera que sea, cuentos estratégicos o relatos o piezas de relojería o ejercicios de libertad literaria llena de aristas y resquicios.