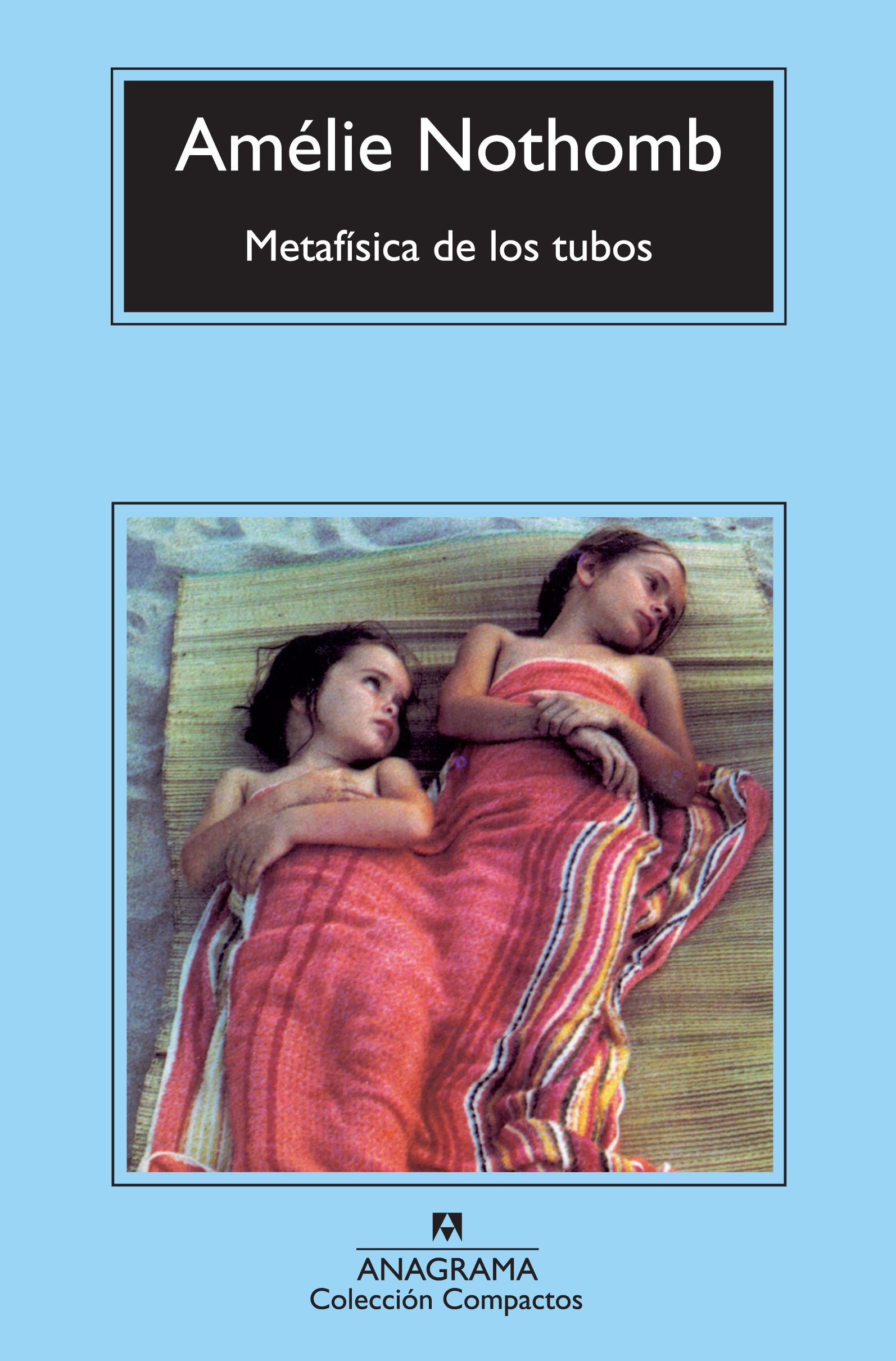Si de verdad existe la sinestesia, o la marca de incredulidad, puede que la de esta obra sea una de las más devastadoras, pero silenciosas, con una nebulosa en los ojos, la boca seca y la sensación de que algo pasa en ese discurrir interno de la historia, de que hay un silencioso griterío que marca una rotura en el tiempo, que ha cambiado, que procede de la destrucción y se dirige de nuevo a ella, ahora sólo como un susurro, como un reducto o como la sombra de un recuerdo.
Una narración sensiblera o sensacionalista habría dado al traste con esta historia, la habría saboteado. Suerte que la narración se aleja totalmente de eso, logrando una distancia sutil, un juego de sombras escrutador, con un entramado y enrejado que se aleja de todo eso y ofrece un panorama que no llega siquiera a ser lúgubre, que logra una suerte de punto cero en el que el retroceso es imposible y el avance, en blanco y negro, ahoga las preguntas del pasado.
11 de septiembre de 2001. El nuevo siglo irrumpe con un estruendo de esos cuya magnitud supera nuestra capacidad para cuantificarlo o clasificarlo; uno queda desbordado. Y entonces qué.
Keith emerge de ese mundo de polvo y humo y fuego y cristales con un maletín (que no es suyo) en la mano y el norte perdido para acabar en casa de su mujer, de la que llevaba un tiempo separado. Entonces empieza un proceso extraño, un alejamiento cercano, un proceso de estabilizarse e ir recordando y mirando al frente, porque algo nos (o le) ha robado el pasado. El día a día, la realidad, se sucede como una postal decadente y fría, neutra en todo caso.
Llegado el momento oyó el sonido de la segunda caída. Cruzó Canal Street y empezó a ver las cosas, por así decirlo, de otra manera. Las cosas no parecían cargadas del modo habitual, la calle empedrada, los edificios de hierro fundido. Había una ausencia fundamental en las cosas que lo rodeaban. Estaban sin terminar, sea ello lo que sea. Estaban sin ver, sea ello lo que sea, los escaparates, las plataformas de carga, las paredes rociadas de pintura. Quizá sea éste el aspecto que tienen las cosas cuando nadie las ve.
Suspensión de las palabras o de su significado, devastación, la belleza del horror, del concepto de lo sublime, desafío como forma de vida, o algo así. La caída de las Torres Gemelas como una performance inabarcable, como la materialización de un imaginario voraz que alguien ha tenido el arrojo de llevar a cabo. Sin embargo, sólo hemos visto una pequeña parte, sólo hemos sido espectadores de la punta del iceberg. El gigante ha caído y se ha abierto una fisura en el tiempo, una conmoción imperturbable, pero nosotros, en la distancia, hemos asistido sólo a una huella. Posiblemente esto sea lo que encarne Keith, lo que de él se muestra, lo que él deja ver. Ya no es el mismo, se mira al espejo y no es él, puede que ni siquiera haya reflejo. El hombre es otro y juega a su vez con otros. Su mujer también es otra, también su hijo.
Y más probablemente esto tenga su proyección, como punto de fuga, en el hombre del salto, un tipo que, valiéndose únicamente de un arnés, aparece en distintos puntos de la ciudad creando revuelo cuando se descuelga, cae como uno de aquellos hombres que cayeron de las torres. Cabeza abajo, las manos en la espalda, recto, una rodilla doblada.
Un hombre que irá apareciendo con su salto y mostrando, o recordando, lo ocurrido, y que se le presentará a la mujer de Keith como algo casi enigmático, paralizante, como una sombra que está ahí.
En algún momento, recordando lo sucedido dentro de las torres y las personas que le rodeaban, Keith dice que eran como gente que sueña y sangra.
Qué ha pasado, y por qué. La frontera que dividía la realidad y la ficción se ve sacudida. Poca cosa puede asombrarnos después de ver a dos gigantes aéreos destruir a otros dos gigantes y jugar con miles de personas que cumplen su función en la vida: la de caer bajo esa performance, esa puesta en escena, y desaparecer.
Antes de salir por la puerta (es interesante buscar sentido a las acciones que acompañan el asunto) un personaje algo extraño o sospechoso dice:
—Para eso edificasteis las torres, sin embargo, ¿no? ¿No se levantaron las torres como fantasía de riqueza y poder que algún día se convirtiesen en fantasías de destrucción? Una cosa así se construye para verla caer. La provocación es evidente. ¿Qué otra razón podría haber para llegar tan alto y luego doblar, hacerlo por duplicado? Como es una fantasía, ¿por qué no hacerla dos veces? Es como decir: «Aquí está, a ver si la derribas.»
Los personajes, con Keith a la cabeza, viven en un aturdimiento considerable. Su hijo llegará incluso a decir que no ha ocurrido, pero que va a ocurrir; como si, de alguna forma, eso de que aún no haya ocurrido fuera espantoso, inquietante.
La realidad se ha hecho literatura, los conceptos que manejan los artistas se han hecho papel, y DeLillo lo plasma con serenidad y de forma absorbente. Como una de esas naturalezas muertas que observa la mujer de Keith y que evocan automáticamente la escena que sigue en sus cabezas. Natura morta. Una naturaleza muerta o arrebatada que, si antes era inevitable, ahora el hombre que salió de esa nube de humo domina jugando al poker, aislado, a salvo, como otro punto de fuga o tentativa de huida, teniendo él la última palabra. Imponiéndose sobre el azar y encontrando cobijo.
Haciéndose con lo que se le escapa, con el estallido, con el humo que día a día se esfuma.