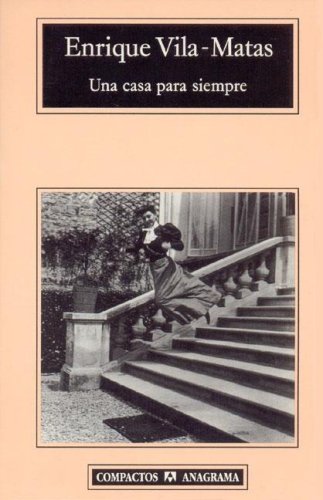Tenía muchas ganas de leer lo último de Vila-Matas (e ir luego con lo que me queda, claro, pero éste me atraía especialmente). Componía mentalmente, a priori, formas en las que, pensaba yo, podía haber entrado Vila-Matas en el peliagudo terreno de las vanguardias hoy en día, en el manido y poco adiestrado espacio del arte contemporáneo, en los extraños y cansinos debates que se dan sobre el tema. Y creo que he encontrado —la ha encontrado él, más bien— la mejor forma de abordarlo.
Voy a centrarme un poco, para no dar demasiadas cosas por hecho: en 2012 Vila-Matas es invitado a la Documenta 13 de Kassel para pasar una semana en un restaurante chino escribiendo a la vista del público. Para ser una atracción. Y para vivir la vanguardia, claro. De aquí saldrá el motor del libro, éste será el marco, pero sin duda la parte de hondo calado y de más juego se encuentra dentro, en el fondo, en el contenido, como si la Documenta fuera un mero pretexto para entrar en el tema del arte y de la vanguardia, o como si fuera lo que Vila-Matas necesitaba para poner en orden las cosas y divertirse escribiendo mientras arroja amables fogonazos de luz y despeja algún que otro embrollo, pasando siempre sin hacer demasiado ruido —el que cada uno quiera ver o reconocer, supongo, pues es fácil leer a este grande como un mero juego y como algo más, sin exclusión—, pero dejando bien marcada su huella y su lucidez.
Creo que Vila-Matas, más que dar una solución (¿a qué?) desbroza, en cierta medida, un panorama cubierto por brumas y por aparentes problemas, pero, claro, sólo aparentes. Es como si viniera a poner algo de paz y a otorgar al arte de vanguardia y al arte en sí la confianza que, no se sabe muy bien cómo o por qué, le ha sido arrebatada. Viene a poner de relieve los ritmos y las nuevas formas del arte, el intervalo en que se mueve y que le es natural. Y lo hace con la habilidad que lo sitúa por encima de tantos otros, con el discurso interno que otras veces me ha hecho no despegarme de sus libros, con la seriedad y a la vez el tono jocoso y distendido que le hace ser persona y personaje, o crear personas y personajes que pasen por la narración casi como empujados por esa corriente invisible que impulsa al propio Vila-Matas en Kassel.
De alguna manera (y de una bien contundente) Vila-Matas dice lo que quiere decir pero mantiene por delante, como un velo movido por la brisa, una escena bastante más ligera y animosa que lleva en volandas el carro de la artillería pesada. Creo que aquí he visto con más fuerza algo de eso que me atrapó cuando empecé a leerle. Y no defrauda.
Al empezar esta incursión en Kassel es fácil recordar el curioso relato que concierne a Sophie Calle donde ésta le propone llevar a cabo en su vida lo que él escriba para ella. Más tarde el propio Vila-Matas lo saca a colación, y es que esto se acerca, aunque sólo sea en cierta forma, a aquello otro. El escritor va a vivir algo que le han preparado, algo que tiene un marco ya determinado, aunque eso no cierra las puertas a la libre actuación, a que la atracción kasseleana cobre vida. Se adentra en tierra de conceptos y equívocos, en la pasajera sede de la vanguardia, y parece inevitable el juego de referencias y paralelismos, juego irónico y fugaz. Parece que hay aquí uno de los puntos que posibilitan esta danza de hacer y decir, y de hablar y decir. De arremeter, con cierta sencillez y mirada aguda, contra las voces fatalistas que vienen condenando al arte y proclamando su decadencia y vacuidad.
Diría mil cosas. Comentaría demasiados fragmentos del libro y demasiados aspectos adyacentes y creo que nunca me quedaría satisfecho. La mejor indicación es que se lea, que se entre sin muchas defensas en él. Y a ver qué pasa.
—No creo que la gente tenga ningún problema con el arte, en general no tiene ningún problema con la cultura, el problema lo tiene la política, que no sabe muy bien qué es la cultura. Que cuando no hay dinero simplemente la tratan como si fuese un plus, ¿no? Y ésa también es la lógica que hay que cambiar. Si los artistas son intelectuales, desde luego no son un lujo. Son una necesidad. Es más, pueden cambiarnos la vida. Y hoy más que nunca necesitamos otras voces porque las que estamos escuchando son pesadas repeticiones de lo que venimos oyendo toda la vida. Lo que nos conviene son ideas y una energía que sea diferente. Escuchar a los que formulan algo nuevo y darles confianza y decirles: «Ok, igual no acabo de entenderte, pero creo en lo que me propones, suena al menos diferente.» Hay que dar oportunidades a los silenciados y a los locos, decirles que adelante y no tener con ellos una mirada de desconfianza y de cinismo y de estar de vuelta de todo. Eso precisamente nos ha perdido, creer que está ya todo hecho y negarse a ver que todavía queda un arte ingenioso, complejo, sabio, que hace avanzar permanentemente nuestros límites. Hay que escuchar a los artistas, nunca como en nuestros días han sido tan necesarios. Son lo contrario de los políticos. ¿Te acuerdas de Flaubert cuando cuenta en una carta que va a palacio y se presenta ante el príncipe Napoleón, pero éste ha salido? He oído cómo hablaban de política, escribe Flaubert, les he escuchado y es algo inmenso, ¡es tan vasta e infinita la Estupidez humana!